

Con
treinta años escasos, Octaviano, aquel muchacho enfermizo ahijado de César, se
había convertido en Octavio César Augusto, el
dueño absoluto del poder político en aquella Roma que desengañada ya de la
corrupción que ensombreció los últimos años de la República, transitaba hacia
el periodo imperial. Con el oro confiscado en Egipto a Cleopatra y Antonio,
aquellos desgraciados amantes, Octavio liquidó la mayor parte del ejército
romano. Afincó en las provincias como felices labradores y propietarios de
tierras a cientos de miles de legionarios eméritos, conservando sólo a
doscientos mil hombres bien adiestrados de los cuales se proclamó imperator, término que en su origen era un
título meramente militar, pero que con el tiempo iba a adquirir el peso y el
significado que le damos actualmente. Inventó la burocracia, creando en torno a sí un amplio gabinete ministerial en
el que destacaron Marco Agripa como gran organizador y Mecenas como responsable
de las finanzas. Puso al frente de las tropas a sus hijastros Druso y Tiberio,
hijos de su esposa Livia Drusila. Para contentar a los aristócratas del Senado,
escogió a veinte de ellos con los que formó una especie de Consejo del Reino.


Claro
que en la tradición republicana había términos que estaban proscritos: rey, trono o corona eran palabras
prohibidas, y Octavio se cuidó mucho de emplearlas nunca. Concurrió al
Consulado nada menos que trece veces consecutivas, todo un record impensable
hasta entonces. En el año 27 a.C., cuando tenía treinta y cinco, dimitió de sus
cargos y proclamó la restauración de la República. Fue una pantomima acordada
previamente con el Senado, que a su vez abdicó al completo, revistiéndole de
todos los poderes y confiriéndole el nuevo apelativo de Augusto,
que en origen era adjetivo que puede traducirse por “el aumentador”, pero que con el uso se transformó en el sustantivo
que conocemos. Octaviano lo aceptó con aire resignado. Era hombre dado a las
escenas, como las que protagonizó en Egipto cuando visitó la tumba de Alejandro
o cuando rechazó públicamente a Cleopatra. Aquella de recibir el poder absoluto
la representó primorosamente, lo mismo que hicieron los senadores. Todos
preferían un amo al caos.
Pero
la verdadera dicotomía del personaje de Augusto a la que hacía referencia en el
título, fue la que enfrentó al personaje público y al hombre de carne y hueso.
En efecto, Augusto patrocinó en el conjunto del imperio la célebre pax romana también llamada pax augusta. Fueron en general años de
prosperidad en los que en todas las provincias desde Oriente a Finisterre se
fundaron ciudades, se construyeron calzadas, termas, acueductos, teatros…, se
consolidaron las fronteras, se estabilizó la economía, se aseguraron las
comunicaciones marítimas y terrestres, y en definitiva se instauró la paz en el
Imperio bajo el yugo de Roma y la férula de Augusto, el primer hombre
convertido en dios y elevado a los altares en templos que se fueron levantando
en los foros y las plazas públicas. La estatua del emperador con el dedo índice
de la mano derecha señalando el cielo, se convirtió en el icono más reproducido
y valorado del mundo. Aun hoy en día, cuando han transcurrido más de dos mil
años, esas estatuas de Augusto esculpidas o moldeadas en toda clase de
materiales, se cuentan probablemente por miles, a pesar de las muchas que
habrán desaparecido.

Hasta
ahí la parte luminosa del personaje. La otra, la oscura y tenebrosa que
inevitablemente debe acompañar a quienes detentan un poder tan omnímodo, hay
que buscarla de puertas adentro. Continuamente aquejado por diarreas e
infecciones respiratorias, el divino Augusto era en la intimidad un hombre
frágil, inseguro y suspicaz. Creó la que fue posiblemente la primera policía
política, la guardia pretoriana, una
especie de guardia de corps que pronto se nutrió de auténticos asesinos, y que
adquiriría un protagonismo siniestro en las siguientes décadas. No dudó en
hacer ejecutar a cuantos pudieran llegar a hacerle sombra. Algunos apenas niños
como Cesarión, el hijo de César y Cleopatra, o como los hijos de Antonio. Hizo
que fracturaran las piernas de su secretario por una indiscreción que cometió.
En público se mostró siempre celoso defensor de las tradiciones romanas y de la
religión oficial aunque parece probable que no creyera en los dioses, ni
siquiera en sí mismo que había ya ingresado al Panteón. También abogó por la
pureza de las costumbres familiares, aunque dentro de su propia familia la
inmoralidad fue siempre la norma.
En
particular le atormentó el comportamiento de su hija Julia, habida de su primer
matrimonio con Escribonia. La casó muy joven con su fiel Marco Agripa,
esperando que le diera herederos. Con él tuvo cinco hijos, aunque ninguno
sobrevivió. Cuando algún cortesano comentó cínicamente a Julia que un par de
ellos se parecían vagamente a Agripa, ella replicó divertida: cuando la nave ya está cargada, no hago
subir a más marineros. Muerto Druso, su hijastro favorito, Augusto volvió a
casarla con Tiberio, el segundo hijo de Livia, un bruto con muy pocas luces que
acabó denunciando sus escándalos ante Octavio. Julia Augusta fue apartada
discretamente de la vida pública, como lo fue poco después su hija y nieta de
Augusto, también llamada Julia, por parecidos motivos.
Perdida
toda esperanza de nombrar un sucesor de su sangre, el emperador se puso por
entero en manos de su esposa Livia, sin duda una de las mujeres más influyentes
de la Historia. A falta del fallecido Druso, adoptó a regañadientes como
ahijado y sucesor a Tiberio, a pesar de haberle calificado en alguna ocasión de
animal. Dejó el mundo Cayo Octavio César Augusto a la para entonces muy
avanzada edad de setenta y nueve años, y eso a pesar de su salud delicada.
Murió el hombre y pervivió el dios divinizado en vida, fundador de ciudades,
padre de naciones e irrepetible figura histórica.
Deposité
en el Capitolio los laureles de mis fasces, tras haber cumplido las promesas
formuladas en la guerra. Octavio Augusto. Res gestae.


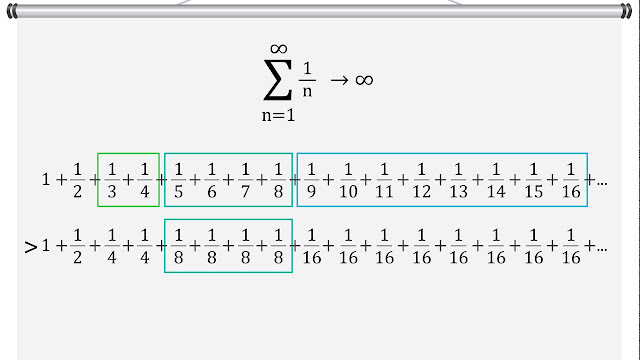








.jpg)
.jpg)














































