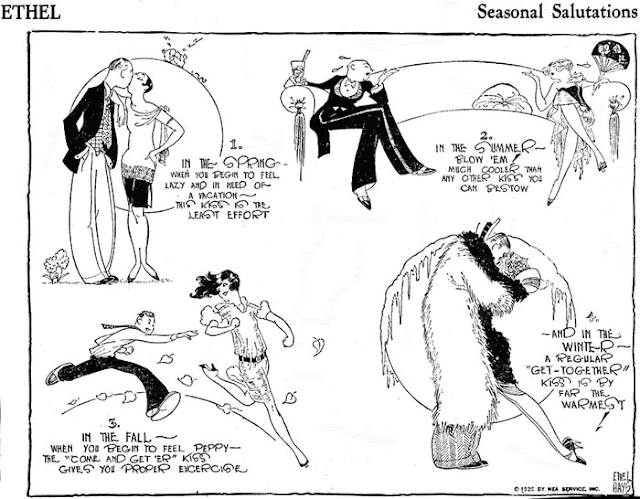Decir
que los dioses de los romanos son un reflejo del panteón griego aun siendo la
verdad, resulta acaso demasiado simple. Cierto que el Júpiter romano equivale
al Zeus de los griegos, Marte a Ares, etc., pero mientras que la religión en
Grecia se sustenta en un relato mitológico coherente (o al menos, todo lo
coherentes que pueden ser esta clase de creencias), en Roma la cosa se complica
considerablemente: los dioses del Olimpo se contaminan con otras deidades
itálicas primitivas, los atributos se mezclan, se adoptan sin mayor problema
los dioses de los sucesivos pueblos sometidos o se importan a la urbe ritos y
misterios locales o de otras latitudes. El resultado final es que si hacemos
caso a Varrón, el número de dioses a los que se rendía culto en Roma se
acercaba a los treinta mil, y según Petronio, en algunas ciudades había más
dioses que habitantes.
Se
consideraba a Júpiter el dios más importante, aunque la absoluta supremacía
sobre los demás la adquirió ya en el periodo imperial, y acaso fue el primer
indicio de la deriva hacia religiones monoteístas. En un principio Júpiter se
ocupaba básicamente de los fenómenos atmosféricos en general, el Júpiter
Tonante Capitolino. Rayos, truenos y tormentas eran de su negociado, pero
también la lluvia benéfica que fertiliza los campos, así como las nubes y los
ciclos solar y lunar, en definitiva, todo lo que proviniera del cielo. Junto a
él Jano, la diosa de las puertas que guiaba a los soldados en el combate. Del
mismo rango eran Marte, a quien estaba dedicado el mes de marzo, ligado a Roma
por lazos de sangre puesto que la tradición le hacía padre de Rómulo y Remo, y
Saturno, el dios de la siembra, un rey prehistórico muy versado en las faenas
agrícolas, y al decir de Indro Montanelli, vagamente
comunista. Ellos formaban el cuadrunvirato por así decir, fundacional.


Venían
después Juno, la diosa de la fertilidad, tanto de las cosechas y ganados como
de los vientres femeninos. Le estaba consagrado el mes de junio, considerado el
más favorable para los matrimonios y los nacimientos. Minerva, que llegó a Roma
a hombros de Eneas, se ocupaba de la prudencia y la sabiduría. Venus de la
belleza y el amor. Diana administraba la caza y los bosques, en la sagrada floresta
de Nemi se alzaba su soberbio templo, donde la diosa se holgaba con Virbio, el
dos veces varón, su compañero soberano de las selvas. Hércules era, con el
permiso de Baco que se incorporó más tarde al panteón, el dios del vino y de la
alegría. Fue un dios menor en la metrópolis, pero importantísimo en muchas
colonias del Imperio, porque era el favorito de los legionarios, y ellos se
encargaron de difundir su culto desde Asia hasta Hispania. Mercurio tenía
debilidad por los mercaderes, los charlatanes y los ladrones. Belona era
invocada en las guerras. Casi cinco siglos antes de nuestra era los romanos
adoptaron a muchos dioses griegos. Así por ejemplo, Démeter y Dioniso se convirtieron
en una especie de lugartenientes de Ceres y de Libero. También fueron adoptados
los gemelos Cástor y Póllux en agradecimiento por ayudar a Roma en la batalla
del lago Regilo. Y hacia 300 a.C., por decreto del Senado, Esculapio (Asclepio)
dejó el Épiro y se trasladó a Roma para enseñar medicina a sus acólitos.
Había
también una verdadera legión de dioses malos. Engendros monstruosos y brujas
que volaban, comían sapos, robaban cadáveres o raptaban a las criaturas. Todos
esos horrores aparecen bien documentados en Virgilio, Horacio, Tíbulo o Lucano.
Avaricia, lujuria, envidia, hambre, miseria, traición… todas las negras
pasiones tenían sus siniestros servidores que habitaban las sombras. Era la
consecuencia de la poca luz que daban los candiles y la mucha superstición de
los romanos.
Por
doquier florecieron los colegios sacerdotales y las órdenes religiosas. Acaso
la más célebre fue la de las vestales, sacerdotisas de Vesta reclutadas entre
los seis y los diez años, que servían en el templo junto a la fuente de la
ninfa Egeria. Esta especie de monjas debían permanecer vírgenes durante treinta
años, al cabo de los cuales podían dar a los demonios sus votos y hasta
casarse. Lo malo es que ya cuarentonas, no encontraban novio fácilmente. Se
sabe de al menos una docena de ellas que faltaron a su juramento. El castigo
era ejemplar: se las azotaba y se enterraban vivas.

También
se solían hacer sacrificios. Los pobres, para invocar la lluvia o implorar la
curación de enfermedades, sacrificaban en el altar familiar un trozo de pan o
un vaso de vino. Los más pudientes ofrecían un pichón o un corderillo. Ahora
bien, cuando el que ofrecía el sacrificio era el Estado con motivo de guerras o
epidemias, se preparaban a veces verdaderas hecatombes
(cien víctimas). Los sacerdotes mataban rebaños enteros, reservando a los
dioses (en su representación, ellos mismos) los hígados y las entrañas, y
dejando al pueblo el resto de las reses. Las multitudes se congregaban con el
aliciente de un almuerzo gratis, y los augures y sacerdotes leían el futuro en
toda clase de vísceras y tajadas de carne. No se desperdiciaba nada, y como
diría siglos más tarde el genial René Gosciny, hasta el pescado, si estaba bien
guisado, resultaba legible.

Los
romanos no tenían domingos ni fines de semana, pero las festividades
religiosas, eran abundantísimas. Más de cien días al año, según estimaciones
verosímiles. Algunas eran más o menos austeras, como las lémures de mayo, en las que se ahuyentaba a los muertos mediante el
rito de escupir alubias blancas y repetir ciertas fórmulas rituales. En febrero
se hacían las parentalias, las feralias y las lupercales, en las que se tiraban al Tíber muñecos de madera para
engañar a los dioses que reclamaban hombres y mujeres. Estaban también las florales en abril, y en el solsticio
invernal se celebraban las liberales,
las ambarvalias y las saturnales, fiestas anárquicas en las
que reinaba el regocijo general, una especie de carnavales irreverentes en que
se intercambiaban los papeles del amo y el sirviente y estaban permitidos toda
clase de excesos. Sobre todo las liberales
y las saturnales debían ser una
juerga épica. Plauto pone en boca de uno de sus personajes que en ellas cada cual puede comer y beber lo que quiere,
ir adonde le parece y hacer el amor con quien se le antoje, con tal que deje en
paz a las esposas, las viudas, y los niños.
El
profe Bigotini está ya muy viejo y el champán le sienta mal, así que limita sus
saturnales a tomar media copita de jerez y a arrojar con destreza una
serpentina roja que a continuación vuelve a enrollar con mucho cuidado, y
guarda en su cajita para el año próximo.
Último
día de las vacaciones y del bufé libre: pienso morir matando. Voy a comer hasta
fruta, fíjate lo que te digo.