Constantino,
tras haber hecho un gran esfuerzo por reconstruir el Imperio,
incomprensiblemente lo dividió en su testamento en cinco partes. Fueron sus
herederos tres de sus hijos, Constantino, Constancio y Constante, y sus
sobrinos nietos Delmacio y Anibaliano. Estos dos últimos serían los primeros en
sucumbir en las luchas por el poder que se desataron. Apenas nacida,
Constantinopla se cubrió de sangre inaugurando en cierto modo una etapa
histórica de crueldad y salvajismo. En la pugna por el poder que protagonizaron
aquellos tres vástagos de Constantino cuyos nombres similares componen un
notable trabalenguas histórico, terminó triunfando Constancio a quien conocemos
como Constancio II para diferenciarlo de aquel
primer Constancio Cloro de rostro palidísimo. Nadie piense que lo consiguió a
base de inteligencia y habilidad política. Al contrario, Constancio se alzó con
el poder manu militari, mostrándose
más salvaje y más cruel que sus hermanos.
Constancio
no era un general brillante. Ni siquiera un estadista notable. Al parecer era
un tipo taciturno, solitario, melancólico y receloso, carente de vicios y de
debilidades. Ciertos historiadores anglosajones, acaso influidos por la leyenda
negra que sus mayores adjudicaron a España, le han comparado con Felipe II.
Tuvo tres esposas y ninguna de ellas satisfizo sus deseos de tener un heredero.
Así que no le quedaron más opciones que sus dos hermanastros, Galo y Juliano,
que Constantino había tenido de Basilina, su última mujer. Como eran todavía
unos niños, se libraron de las matanzas del 337. Los dos muchachos vivían en
una aldea perdida de Capadocia al cuidado de un obispo arriano de nombre
Eusebio que los crió con una disciplina que rayaba el sadismo. Constancio
eligió en primer lugar a Galo, el hermano mayor, y hasta le dio por esposa a
una de sus hijas, es decir, a una sobrina llamada Constantina. Galo, investido
con el título de César, reinó en Antioquía por un breve periodo, pero quizá
influido por la violencia que le tocó sufrir durante toda su vida, consideró
que el gobierno consistía en una sucesión de conjuras, torturas y ejecuciones,
así que Constancio tuvo que darle pasaporte para el otro barrio. Posiblemente
haciéndolo obró con cordura, pero se quedó otra vez sin heredero.
A
Juliano, el hermano pequeño, lo encerró
bajo siete llaves sospechándole cómplice de su difunto hermano. Era sin
embargo, la última esperanza de sucesión, el último descendiente de Constantino
que quedaba con vida, de manera que haciendo de la necesidad virtud, le nombró
César y heredero. Juliano era un joven versado en filosofía y literatura, pero
muy pronto demostró que también sabía gobernar y sobre todo guerrear, cualidad
fundamental e imprescindible en aquel tiempo de inciertas fronteras. Marchó con
sus tropas al Rin donde aniquiló a las hordas francas y germanas que se habían
atrevido a cruzarlo. Lo hizo tan bien y tan a gusto de los legionarios, que los
soldados exaltados por la victoria, le aclamaron como Augusto por las bravas,
algo que en las últimas décadas se había convertido en una costumbre. Juliano
se apresuró a escribir a Constancio asegurándole que todo aquello era una
locura a la que él era ajeno por completo. No queda claro si Constancio le
comprendió o ni siquiera si le contestó. En cualquier caso, uno y otro estaban
ya embarcados en una guerra en la que ambos avanzaban con sus ejércitos para
encontrase a medio camino. La batalla nunca llegó a librarse porque Constancio
murió en el viaje. Sus generales abrieron el testamento y vieron con sorpresa
que a pesar de todo, el viejo emperador había designado único heredero a aquel
al que se dirigían a combatir. Juliano ascendió al trono del Imperio con
grandes fastos, y tributó solemnes exequias a su antecesor.
La
historia conoce a Juliano con el epíteto de apóstata.
No queda sin embargo del todo claro que en realidad lo fuera. En lo personal
era un agnóstico como probablemente lo fueron la gran mayoría de emperadores
que le precedieron y sucedieron. En cuanto a su política, la enfocó en gran
medida a combatir los privilegios y la enorme influencia que los obispos
cristianos habían adquirido en las décadas anteriores. El Imperio, degradado y
medievalizado, se hallaba fraccionado en una multitud de ciudades y territorios
en los que la jerarquía eclesiástica había sustituido y continuaba haciéndolo a
las escasas y en ocasiones inexistentes autoridades imperiales. Naturalmente,
los obispos y los cristianos en general se opusieron frontalmente a la política
de Juliano. Pero a la vez, muchos de quienes practicaban todavía la antigua
religión, y muchas gentes de otros credos le apoyaron, provocando un sinfín de
luchas ya no simplemente políticas, sino violentas, que se tradujeron en
abundante derramamiento de sangre desde Finisterre al mar Rojo.
Fue precisamente muy cerca de aquel mar y de aquellas tierras orientales donde Juliano el apóstata encontró la muerte que le alcanzó mediante un dardo disparado por la caballería persa. Corría el año 363. En caso de que el arquero hubiera fallado el tiro, probablemente le habrían asesinado sus propios legionarios desmoralizados y calcinados por el ardiente sol del desierto. Parece anécdota apócrifa y poco creíble que Juliano, instantes antes de exhalar su último aliento, se llevara la mano a la herida y al hallarla empapada de sangre, exclamara entre dientes: ¡Venciste, Galileo!
-Buenas noticias, señora. La operación de su marido ha salido tal como estaba previsto.
-¿Volverá
a tocar la armónica?
-Señora,
en la puta vida.
-¡Gracias
a Dios!











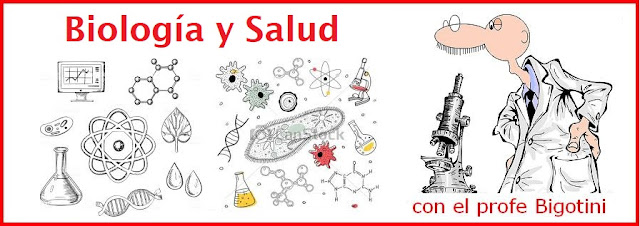











.jpg)



























