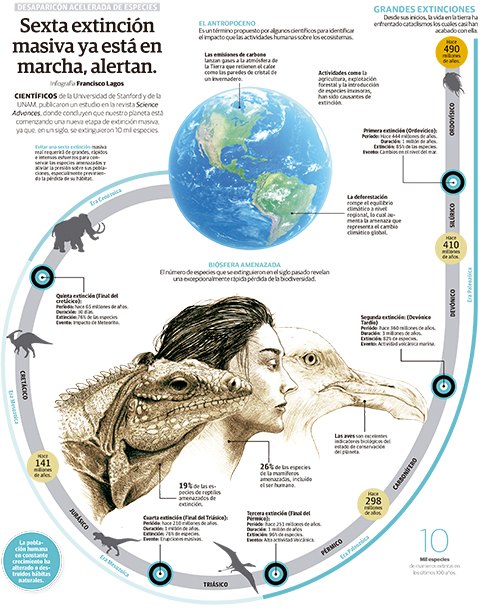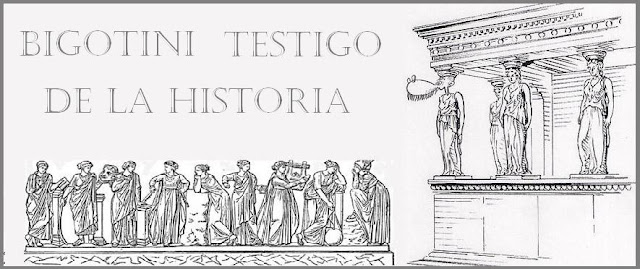Al
parecer, la mayor parte de los celtistas centroeuropeos se han mostrado
contrarios a hablar de los celtas hispánicos. La razón fundamental es que sólo
consideran célticos los objetos pertenecientes a la cultura de La Tène. Atribuyen la idea de celtas en los territorios
de España y Portugal a la vieja tradición de los cosmógrafos jónicos que
situaban a los celtas en el lejano occidente. Este criterio excluyente ha sido
revisado por los filólogos, a partir sobre todo de los trabajos de Antonio
Tovar que demuestran a las claras que los pueblos celtíberos hablaban una
lengua de raíz céltica. Por lo tanto, la vieja identidad que sustentaron las
universidades alemanas y británicas cuando equiparaban a los celtas con la
cultura de La Tène, se ha demostrado si no falsa, sí al menos poco adecuada a
la realidad filológica, etnográfica e histórica.
En
efecto, como apuntamos en un reciente artículo, ya desde comienzos del primer
milenio a.C., los antiguos vascones pirenaicos y los pueblos iberos del levante
y el sur peninsular estaban rodeados de gentes de habla indoeuropea. En una
zona tan próxima como nuestro aragonés valle medio del Ebro, encontramos
ejemplos de ello tan claros como el bronce de Contrebia-Beilaiska hallado en
Botorrita. Las palabras que aparecen en él demuestran que se trata no solo de
una lengua céltica, sino muy próxima al urkeltisch,
el celta ancestral. Al encontrarse aislada del tronco céltico común en época
muy antigua, no llegó a sufrir la evolución q>p,
tan característica del galo-bretón. Nuestro bronce y las frases que contiene,
apuntan más hacia las lenguas célticas primitivas de la región alpina y
contiguas, con el ligur y el ilirio como posibles troncos. La traducción de la
inscripción del lusitano Cabeço das Fraguas, realizada por Tovar y Corominas,
certifica que resulta inteligible desde las lenguas celtas:
…oilam Trebopala indi porcom Laebo comaia miccon Alouni inna oilam usseam Trebarune indi taurom ifadem Reue treb anti, se traduce:
…un cordero para Trebopala
y un cerdo para Laebos, una oveja pequeña y un cordero añojo para Alounis, para
Trebaruna, y un toro semental para la espectral Reve,
que parece indicar el inventario de los sacrificios ofrecidos a algunas
deidades locales.
Las
palabras porcom (cerdo) y taurom (toro), que se han mantenido
hasta tiempos bien recientes, no dejan lugar a dudas. La palabra indi, que aparece dos veces repetida, y
puede que hasta tres con la variante inna,
pervive todavía en el gallego y el portugués como ainda, aun, y parece asimilarse a la conjunción “y” bajo una forma
muy común en otras lenguas indoeuropeas, como el germánico unti, el alemán und y el
inglés and, entre otras.
La
lengua bástulo-turdetana del Algarve portugués, probablemente también se
hablaba en la zona limítrofe de Andalucía, hasta el Guadalquivir, como lo
documenta una inscripción de Alcalá del Río, que transcribió Gómez-Moreno, y
otras de hallazgo más reciente en Villamanrique, Siruela y varias localidades
de Badajoz. Tampoco es descartable que en zonas de la Turdetania, de la antigua
Tartesos, de la Andalucía oriental o de la actual Murcia, las lenguas ibéricas
primigenias estuvieran desde épocas muy antiguas, contaminadas e influidas por
las de los colonizadores y viajeros fenicios (cartagineses), griegos y hasta
líbicos o libiofenicios. La escasez de testimonios escritos y las dificultades
que a menudo ofrecen para transcribirlos, hacen muy difícil precisar filiaciones
y límites geográficos con un mínimo de certeza.
El
profe Bigotini lleva varias horas intentando descifrar la letra de una canción
de Rosalía. El pobre está ya muy viejecito para esas cosas.
Todo hombre debe creer en algo. Yo creo que tomaré otra cerveza.